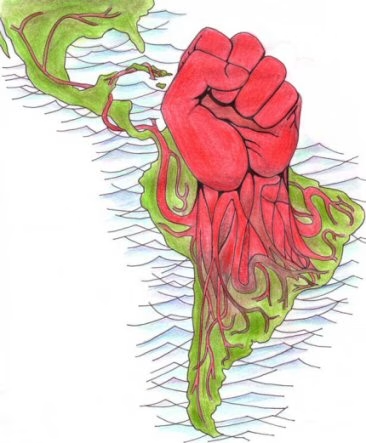Claves para un Proyecto de Emancipación en Bolivia
(Parte 1)
Diego Hernán Moscoso Sanginés Uriarte
Economista – octubre, 2025
Introducción: una tesis política que interpela al presente
La Central Obrera Boliviana (COB) realizó su XVIII Congreso Ordinario Nacional (CON) en Cobija, Pando, del 6 al 10 de octubre de 2025, en el cual se eligió y posesionó al nuevo Comité Ejecutivo Nacional bajo el liderazgo de Mario Argollo Mamani, Secretario Ejecutivo, para el periodo 2025-2027.
Asimismo, la plenaria del CON aprobó una nueva Tesis Política, propuesta por la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB). El documento político propone:
- La autogestión obrera y el control de los medios de producción.
- Recuperar la credibilidad de la COB.
- La unidad de los trabajadores.
- La sindicalización obligatoria.
- La lucha contra la tercerización.
- La defensa de los derechos laborales y humanos.
- El impulso a una economía mixta con control obrero.
- La reactivación de megaproyectos (litio, hidroeléctricas, tren bioceánico).
- La transición energética.
- El fortalecimiento de empresas sociales y comunitarias.
- La reforma educativa y judicial.
- La creación de un Proyecto Político Sindical.
El documento político de la CGTFB plantea, con acierto, que “los trabajadores a la cabeza de la COB toman la posta este 2025 con la conciencia de que sus acciones serán la alternativa real a los desafíos que tenemos”. Esta afirmación contiene una verdad profunda que requiere ser desarrollada con precisión teórica y sustento empírico.
El diagnóstico: una crisis estructural de soberanía
La visión convencional, promovida por analistas neoliberales, atribuye la actual crisis económica al gasto público: la subvención a los combustibles, los gastos sociales en educación y salud, los bonos y subsidios, la cantidad de funcionarios, así como la existencia de empresas públicas. En resumen, la causa de la crisis sería un Estado “obeso”.
Bajo esos argumentos, buscan posicionar en la opinión pública, en primer lugar, que la escasez de combustibles, el incremento de la inflación, la devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense y la reducción de divisas en las Reservas Internacionales Netas (RIN) serían fenómenos causados por el modelo económico implementado en los últimos 19 años (2006–2025).
En segundo lugar, aseguran que la solución a la crisis requiere, como condición básica, la reducción del gasto público, es decir, la disminución del Presupuesto General del Estado (PGE), o, como le llaman, “achicar el Estado”. Paralelamente, las empresas públicas deberían privatizarse, asociarse o cerrarse. Al mismo tiempo, proponen modificar la normativa para reducir tasas impositivas y flexibilizar derechos laborales, con el fin de atraer capital internacional. Además, promueven la devaluación de la moneda nacional, la libre flotación del tipo de cambio y la contratación de créditos externos para la obtención de divisas.
La estrategia para implementar estas medidas se basa en la aplicación de técnicas de operaciones psicológicas destinadas a incidir en la percepción de la población, con el propósito de que acepte —incluso demande— la adopción de políticas públicas de corte neoliberal. Para ello, utilizan diversos métodos comunicacionales y de propaganda, como la difusión de opiniones y estudios de especialistas con perfiles tecnocráticos.
Por otro lado, amplifican la sensación de crisis económica, exacerbando la percepción de la población al presentar una problemática abstracta, ubicada por fuera del tejido social, como si se tratara de un espectro macabro que solo puede ser entendido y enfrentado por especialistas cuyas armas son fórmulas matemáticas complejas. De ese modo, logran intimidar a las personas para que acepten pasivamente las recomendaciones de los expertos en materia económica.
Frente a la incertidumbre y la especulación, las voces “autorizadas”, bajo la cobertura de un entramado de instituciones académicas, de investigación, medios de comunicación, gremios empresariales, agencias y organismos internacionales de cooperación y financiamiento, se constituyen en los portadores de las certidumbres, esperanzas, estabilidad y sentido común. Porque ellos —solo ellos— dicen poseer el conocimiento necesario para solucionar la crisis económica. Pero lo que no dicen es que su función principal es representar los intereses del segmento más reducido de la población, el denominado 1%. Es decir, su tarea esencial es favorecer a las clases acaudaladas.
Sin embargo, si se analiza desde la economía política, esta narrativa se desmonta, y es posible identificar la raíz de la crisis económica actual: la pérdida de soberanía económica.
La principal diferencia entre el análisis de los economistas de la burguesía (liberales, neoliberales, anarcocapitalistas, libertarios, keynesianos, monetaristas, etc.) y los análisis económicos del proletariado radica en la identificación de las causas y efectos de la crisis económica.
En el contexto actual de Bolivia, la postura generalizada de los economistas convencionales sostiene que la causa principal de la crisis radica en la composición, atribuciones y características de funcionamiento de la Administración Pública; es decir, consideran que el problema son las instituciones públicas y el presupuesto estatal: su volumen, fuentes de financiamiento, destino de asignación y beneficiarios.
En otras palabras, el problema que desató la crisis serían los límites y el campo de acción del Estado. Por tanto, la solución —desde su perspectiva— consiste en reducir dichos límites para ampliar el campo de acción de las empresas capitalistas.
En consecuencia, la escasez de combustibles, la falta de divisas en el BCB, el incremento de los precios, la devaluación de la moneda nacional y el surgimiento del tipo de cambio paralelo son presentados como fenómenos independientes entre sí, pero todos causados por el Estado.
Mientras tanto, los análisis económicos de la clase trabajadora identifican que la escasez de combustibles, la carencia de divisas en el BCB, el incremento de precios y la devaluación de la moneda nacional frente al dólar están totalmente relacionados y comparten un mismo origen: las divisas provenientes de las exportaciones del sector privado no ingresan al país ni se constituyen en RIN en el BCB.
La evidencia es contundente: entre 2000 y 2024, Bolivia acumuló un superávit comercial de casi 14.000 millones de dólares. Sin embargo, para 2024, las Reservas Internacionales Netas se habían desplomado a 1.977 millones de dólares. Los más de 12.000 millones de dólares faltantes no se esfumaron por el gasto social, sino que fugaron del país mediante la repatriación de utilidades de las corporaciones transnacionales, principalmente del sector minero e hidrocarburífero privatizado.
La eliminación de la obligatoriedad de liquidación de divisas al Banco Central de Bolivia, mediante el Decreto Supremo 24756, promulgado por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, se constituyó en la pérdida fundamental de soberanía económica del país.
Esta es la paradoja central: Bolivia produce riqueza, pero no la controla. La Tesis de la COB identifica este fenómeno como una condición de dependencia económica profundizada por la globalización. La crisis, por lo tanto, no es fiscal; es estructural y de soberanía.