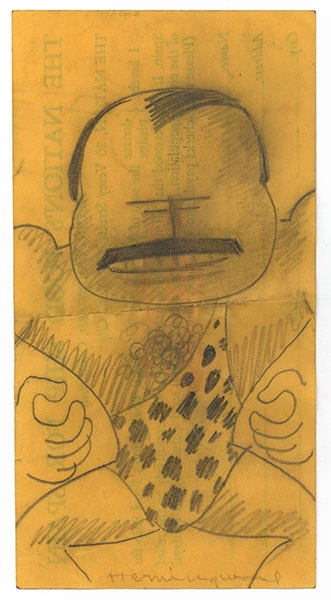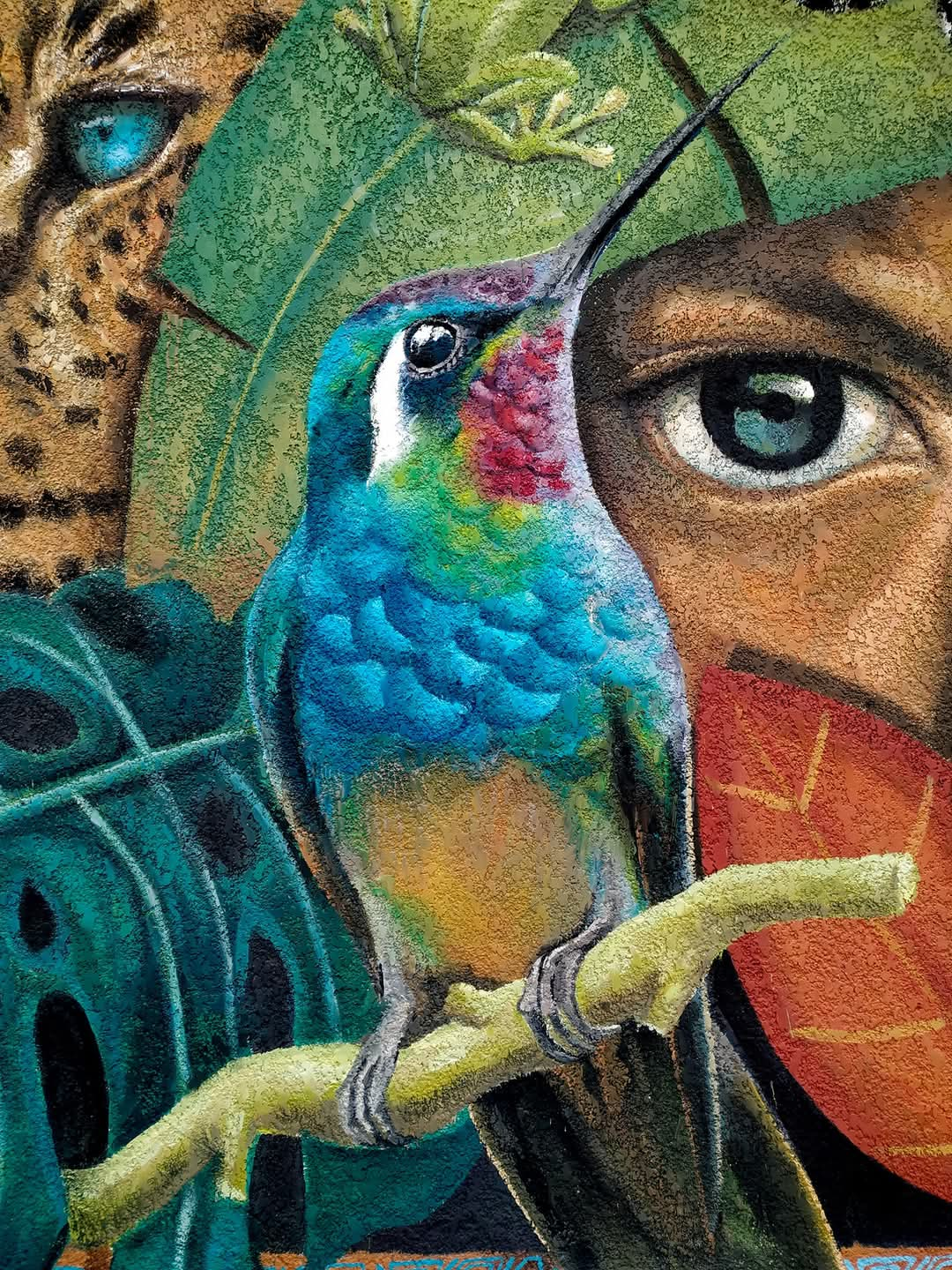Prohibido desmontar la casa del amo
con las herramientas del amo.
Paul B. Preciado
Se cumplen este mes cincuenta y tres años de la aparición del best seller de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina, publicado en Cuba por Casa de las Américas (antes que en Uruguay) en noviembre de1971, cuya fama no para de crecer…al mismo tiempo que su contenido no para de ser refutado. Es por eso que cabría preguntarse cuál es el secreto de un texto que confirma punto por punto lo que opinaba Borges (opinión que tampoco era suya) sobre los clásicos en general: que las razones de su gloria no se deben nunca a motivos puramente literarios. Al contrario.
Queda claro, para empezar, que esta “Biblia del expolio latinoamericano” (como fue denominado en su momento) no aporta realmente nada novedoso fuera de un sinnúmero de datos conocidos y un romanticismo militante que lo llevaron –como a la Rayuela de Cortázar y a otros pocos privilegiados- a que una generación se enamorara de su mensaje. Y sin embargo, repitamos, no es más que un texto que revisita lo ya sabido con muchos datos y un idealismo desaforado; por lo tanto, un trabajo que debiera leerse en la edad del idealismo: la adolescencia; para pasar a las obras que la superan, la engloban, la totalizan y complementan. Tal vez las escuelas deberían hacerlo leer con entusiasmo, siquiera en su primera parte (después es repetitivo y le sobran varios litros de sangre), pero no ser citado con tanta reputación y una autoridad que no tiene.
Su hacedor, por otra parte, había cumplido apenas 31 años, vivía en el exilio en Inglaterra y el título –que además fue finalista del Premio Casa de las Américas- lo catapultó a la fama y lo llevó a repetirse sin parar hasta su muerte. Porque todo lo demás que urdió fue una suerte de pie de página de Las venas, como si abierto el filón no hubiera podido hallar otro, ni siquiera como repuesta o corolario a las críticas a que fue expuesto.
En efecto, el escrito de Galeano es un espejo de la Teoría de la Dependencia, fundada por el celebérrimo Franz Fanon (Los condenados de la tierra) en los 60`s del siglo pasado y difundida con fervor por el monumental Jean Paul Sartre; teoría que prosperó aquende entre los años 1965-75 y que tuvo sus puntos álgidos en Brasil, Chile y Argentina. La misma indicaba nuestro aspecto dependiente del llamado Primer Mundo, al tiempo que nos señalaba como indispensables para el desarrollo suyo. Porque planteaba una relación fundante, resumida en un simple esquema: existían países centrales y países periféricos; la condición de éxito de los primeros radicaba en la explotación de los segundos, que eran parte de la misma estructura solo que su reverso. Sin el Tercer Mundo, el Primero no hubiera existido. En cuanto al Tercero, su maldición consistía en su misma riqueza: éramos tan pobres porque antes habíamos sido tan ricos, en una regla matemática básica: a mayor riqueza original mayor pobreza presente.
Esto rebatía, en su fondo, lo que Marx afirmaba en el Manifiesto comunista: que la contradicción principal era la de burguesía versus proletariado. Porque el proletariado de los países centrales habría pasado a compartir los objetivos de la burguesía. Es decir: al mejorar su calidad de vida, la clase obrera capitalista se habría vuelto un socio menor de la burguesía, que en lugar de luchar contra el capital para acabar con la explotación mundial, se acopla a la misma para gozar de la nueva forma de explotación: la imperialista, la de unas naciones sobre otras. El proletariado del Primer Mundo, entonces, no era ya revolucionario sino cómplice y su lucha de ahí en más consiste simplemente en negociar una mayor cuota de participación en la explotación colonial.
Enrique Dussel lo explica desde la filosofía ontológica, es decir, desde su significación humana profunda, denominándolo “razón estratégica”: una suerte de realismo cínico que utiliza con un doble rasero la modernidad posterior que de este modo “llegó al sentido crítico ilustrado intra-europeo, pero que aplicó fuera de sus estrechas fronteras una praxis irracional y violenta” (El encubrimiento del otro).
Volviendo, esto daba un giro radical a la interpretación marxista: la dependencia era estructural, no colateral; es decir: el capitalismo es antes que nada una empresa colonialista. De modo que a los países coloniales –dependientes- no se los puede integrar ni hacer participar de ningún botín (fuera de sus elites traidoras), porque ellos son el botín. Galeano, hasta aquí, estaba en lo cierto: nuestro expolio propició –y propicia todavía- el desarrollo capitalista. Fue primero el interés por el oro y la plata, después el caucho, el petróleo, el gas, la soja, el litio, y la modalidad continúa. Si lo trasladamos al presente cotidiano, sin embargo, la interpretación se complica.
Correcto, hasta fines de los años 70´s del siglo XX había una categoría de paria que Marx denomina “lumpen proletariat” o “ejército industrial de reserva”: todos aquellos marginales que por una cuestión personal: demencia, alcoholismo, ideología radical u otra causa privada no participan ni quieren participar del sistema. Pero a partir de los últimos cincuenta años aparece un nuevo segmento inédito, que ni Marx ni la Teoría de la dependencia explican: el excluido. El desechable. La auténtica (no metafórica) “basura humana”, según Zigmunt Bauman. Aquel que por una cuestión social –no una personal- está excluido de la sociedad. Aquél que ni siquiera pide una revolución, sino que lo dejen ser parte de los explotados. Según el ensayo famoso de Bauman Vidas desperdiciadas, existen porciones crecientes de población que no tienen cabida en la sociedad y se dedican a sobrevivir de ocupa en sus márgenes, ya sea en el reciclaje, la prostitución o la delincuencia, tal cual como si fueran basura expulsada de la condición humana: como en las chabolas de Colombia, las favelas de Brasil o las villas miseria de Argentina y otros sitios del Tercer Mundo (y últimamente, también del Primero), donde familias enteras llevan hasta tres generaciones sin tener trabajo y ya han dejado de buscarlo.
Entonces: el explotado era parte estructural del sistema, gracias a él funciona el capitalismo. Le era –le es- indispensable. El excluido, por su parte, es innecesario. El sistema lo expulsa, lo condena a la periferia física y metafísica de la sociedad, le muestra a diario su condición de sobrante o desecho. Y lo que ocurre con las personas particulares ocurre también, en mayor o menor grado, con las naciones “sobrantes”.
Retomando el esquema de Las venas, entonces: hay países dominantes (colonialistas) y países dominados (coloniales) desde el comienzo del mundo, los que beben de las venas ajenas y los que tienen las venas abiertas. De ahí se extraía una tesis política y una praxis histórica: había que liberar a las naciones del Tercer Mundo para acabar con el capitalismo (como plantearon todas las guerrillas de los 60 y 70´s y como se obstina Galeano a lo largo y ancho de tantos libros). Ese esquema, como es claro, ya no nos explica la realidad cotidiana ni el capitalismo financiero de nuestros días. Las venas abiertas de América Latina es un libro que se queda corto machacando lo mismo, porque es básicamente el fruto de una época fervorosa, que el capitalismo, para mal, ha superado.